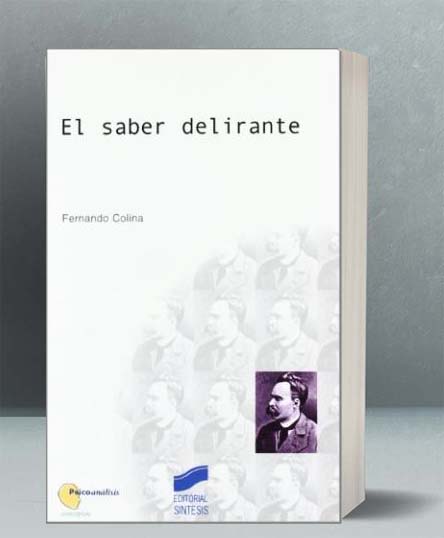 Es Fernando Colina uno de esos escasos autores a los que bien podría calificarse originales, enfatizando que esa cualidad es hoy en día tan escasa como vivificante y necesaria. A lo largo de los últimos veinte años ha logrado cuajar una pequeña obra —amén de numerosos artículos, las monografías Cinismo, discreción y desconfianza (1991) y Escritos psicóticos (1996), así como dos volúmenes sobre la psicopatología clásica de los delirios y la paranoia dirigidos con quien esto escribe— que tiene por objeto casi exclusivo la investigación de la locura, esa experiencia extrema con la que se reúne a diario en su consulta y a la que escruta permanentemente desde la atalaya de sus muchas y muy variadas lecturas. Aunque pareciera anacrónico lo que ahora sigue, no me resistiré a hermanarlo con la antigua tradición alienista, si por tal se entiende el trato cuerpo a cuerpo con el loco, libre de todos esos filtros de los que nos provee la ciencia psiquiátrica para orillar la propia angustia que irrenunciablemente entraña la clínica.
Es Fernando Colina uno de esos escasos autores a los que bien podría calificarse originales, enfatizando que esa cualidad es hoy en día tan escasa como vivificante y necesaria. A lo largo de los últimos veinte años ha logrado cuajar una pequeña obra —amén de numerosos artículos, las monografías Cinismo, discreción y desconfianza (1991) y Escritos psicóticos (1996), así como dos volúmenes sobre la psicopatología clásica de los delirios y la paranoia dirigidos con quien esto escribe— que tiene por objeto casi exclusivo la investigación de la locura, esa experiencia extrema con la que se reúne a diario en su consulta y a la que escruta permanentemente desde la atalaya de sus muchas y muy variadas lecturas. Aunque pareciera anacrónico lo que ahora sigue, no me resistiré a hermanarlo con la antigua tradición alienista, si por tal se entiende el trato cuerpo a cuerpo con el loco, libre de todos esos filtros de los que nos provee la ciencia psiquiátrica para orillar la propia angustia que irrenunciablemente entraña la clínica.
Antes de desgranar mi glosa sobre el ensayo que me honra reseñar, advertiré que para mí éste es un libro esperado, incluso anhelado. No diré que tan deseado como lo es un libro propio, pero sí esperado porque en la obra de Colina faltaba justamente un texto de estas características, es decir, un ensayo franco y directo que bordea sin tropezar esa retórica proclive a la paradoja, tan querida por nuestro autor en algunos escritos anteriores. Es, por tanto, un libro de madurez, esto es, una obra valiente y del todo personal, un texto resuelto, lozano y, por momentos, hasta dulcemente fanfarrón. El saber delirante es, a mi parecer, el primer libro del nuevo Fernando Colina, ese psiquiatra y escritor por fin libre de una mordaza que tantas veces atenuó su voz y encogió su mano, ese autor que ahora tiene a gala desnudar su pensamiento
hasta el extremo de arriesgarse a ser meridianamente comprendido.
Por esperada, no puedo por menos que escribir con pasión de esta obra. Esa pasión que transmite a cada renglón la prosa de Colina, cuyo poder de atracción y embeleso deja un regusto
sólo comparable a las pasiones adolescentes más montaraces.
Dejo la forma y paso ya al contenido. El saber delirante desarrolla de forma progresiva y perfectamente trenzada los aspectos más conspicuos del fenómeno delirante, aquellos otrora examinados en sus artículos y libros anteriores. Y lo hace, fiel a sus principios, asumiendo una posición nada ambigua respecto a la investigación psicopatológica y a la clínica de la locura. Se trata, en buena medida, de un pequeño vademécum para guiarnos en nuestro trato con el psicótico, procurándonos unos principios mínimos para, cuando menos, no entorpecer el trabajo estabilizador y autocurativo en el que está empeñado todo delirante; desde luego, no sería nada descabellado que los jóvenes practicantes se hicieran acompañar por este libro antes que por esas taxonomías internacionales a las que usan, lamentablemente, como manuales de psicopatología. Su orientación se inscribe en la concepción más clásica de la clínica mental, aquella que no ladea sino que favorece el encuentro directo y a pie firme con el loco. Pero
antes que trasnochado y falto de argumentos teóricos, ese clasicismo se robustece al ser entretejido con las contribuciones psicoanalíticas, las cuales el autor considera irrenunciables. Tal
es el prisma desde el que Colina contempla, escucha, palpa y examina el fenómeno delirante.
De este modo, el presente ensayo se asienta sobre tres pilares que por sí mismos concretan su orientación clínica y teórica: en primer lugar el síntoma, definido en el más puro estilo freudiano, esto es, como defensa reconstructiva y como goce; en segundo lugar el lenguaje, ese medio que nos determina aún antes de nuestro alumbramiento y que salta hecho astillas en todo nacimiento a la locura; finalmente, la historia de las heridas humanas, siempre sujeta a cambios y evoluciones, lo que explicaría —a juicio del autor— el predominio actual de la esquizofrenia sobre otras formas de psicosis. Son estos tres pilares que acabo de enumerar los que enmarcan y vertebran todos los desarrollos contenidos en los veintiún capítulos que nos brinda esta monografía, la mayoría de los cuales, en un afán que presumo directo y didáctico,
llevan por título preguntas como «¿Podemos definir el delirio?», «¿Creen los delirantes en su delirio?», «¿Por qué callan los delirantes su delirio?» o «¿Hay verdad en el delirio?».
A fin de sujetarme al espacio previsto, propondré ahora una lectura transversal de este texto, aunque hay otras más lineales, pausadas y envolventes. Su primer punto álgido lo constituye el capítulo dedicado al automatismo mental. Tiene éste un peso especial en toda la obra, pues es motivo de frecuentes referencias a la hora de explorar el desencadenamiento de la psicosis. En buena medida, se muestra aquí Colina más papista que el Papa, es decir, más clérambaultiano que el propio Clérambault. Pues se inclina a considerar que probablemente el automatismo está en el origen temporal y lógico de todas las psicosis delirantes, incluida la paranoia, en la cual, quizás, el automatismo existió pero sus vestigios han sido borrados por la relumbrante construcción del delirio. Es éste, sin duda, uno de los flancos que más se prestan al debate entre los clínicos que estudian: ¿todas las psicosis surgen de una común explosión del universo simbólico, es decir, de un estallido y posterior emancipación del lenguaje que comienza a campar a sus anchas hasta hablar sin consentimiento del sujeto?; ¿cabría, por el contrario, diferenciar distintos orígenes en la paranoia y en la esquizofrenia? Por supuesto, no tengo la respuesta, aunque estas mismas preguntas han animado muchas conversaciones con el autor desde hace ya años. Para avivarlas nuevamente, le propongo a Colina que considere si a través del estudio de los fenómenos elementales se podría llegar a demarcar uno y otro terrenos, separando, por ejemplo, los fenómenos del Síndrome de Pasividad de aquellos otros que se arraciman en torno a la Eigenbeziehung, es decir, esa experiencia inaugural de vacío de significación que se manifiesta proporcionalmente en el hecho de sentirse concernido por una significación aún en ciernes. Pero sea como fuere, Colina se aproxima aquí a las últimas consideraciones de Lacan —un autor poco citado en el texto, pero cuya presencia lo inunda de principio a fin— cuando, a propósito de un psicótico al que había entrevistado días antes en una de las presentaciones de enfermos, se preguntaba en el Le sinthome (1976): «¿Cómo es posible que todos nosotros no sintamos que las palabras de las que dependemos nos son impuestas? Ahí es donde lo que se suele llamar un enfermo va, a veces, más lejos que el llamado normal. La cuestión es por qué el hombre llamado normal no percibe que la palabra es un parásito, una imposición; es la forma de cáncer de la que el ser humano está afligido».
Culminantes son también otros tres capítulos: el que hermana hasta fusionar la alucinación y el delirio, el que trata de la lógica del delirio y propone las tres exigencias discursivas indesplazables (la construcción delirante en la destrucción de la identidad, la satisfacción gozosa omnipresente en el perjuicio, la perpetua auterreferencia en la más aciaga soledad) y, finalmente, el capítulo que articula la culpa y el delirio, el cual permite adentrarse un paso más en las relaciones que unen la paranoia y la melancolía. No menos resolutivo resulta asimismo el capítulo quince sobre lo real, intitulado «Origen del delirio», en el que se puede apreciar hasta qué punto la cultura filosófica y literaria del autor se ayunta con la psicopatología para exponer la condición delirante del hombre a través de Kant, Hegel, Schopenhauer, Schelling,
Hörderlin, Nietzsche, Freud y Lacan. Colina escribe ahí: «La psicosis late en todos nosotros y está presta a doblarnos la espalda en cuanto una vacilación del lenguaje impida a la representación contener el empuje de su negror, de su muda erupción. Así se abra una grieta, un mundo árido y estéril se cierne sobre nosotros, irrumpe la angustia y al hombre le crece una nueva razón: el delirio, que brota como un defecto en la intermediación del lenguaje, como un cortocircuito directo entre lo impensable y el sentido».
Lamento no poder detenerme en cuantas reflexiones me ha despertado El saber delirante. Pero diré que sólo los grandes libros, como lo es éste, consiguen sacudir e interpelar al lector hasta sacarlo de su modorra y cuestionarlo en sus más afianzadas seguridades.
José María Álvarez
Fuente: Frenia, Vol. II-2-2002
